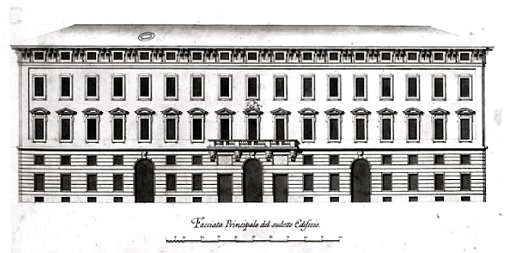Las cuestiones que deberemos abordar son múltiples: ¿debe el sistema de pensiones formar soportar parte del ajuste? En su caso, ¿qué parte debe recaer sobre los ingresos y qué parte sobre los gastos? ¿Debería trasladarse el ajuste al conjunto de las administraciones públicas? Y, en cualquier caso, las reformas a adoptar ¿deberían ser estructurales o paramétricas?
En este contexto, Fedea publica un trabajo de J. E. Devesa, I. Domínguez Fabián, B. Encinas y R. Meneu, de las universidades de Valencia y Extremadura y de Polibienestar, en el que se analizan estas cuestiones y se plantean diversas propuestas con el fin de contribuir a que las decisiones que finalmente se tomen sean políticamente viables y técnicamente acertadas. La técnica utilizada en este artículo se basa en el cálculo del Tanto Interno de Rendimiento (TIR) del sistema de pensiones, un indicador que mide la relación entre las cotizaciones pagadas por los trabajadores a lo largo de su vida y las pensiones vitalicias que estos perciben tras la jubilación. En definitiva, el TIR puede considerarse como un indicador de la rentabilidad financiera que el sistema ofrece a sus participantes.
Utilizando datos de la Muestra Continua de Vidas Laborales, el TIR se calcula para diversas desagregaciones de la cohorte de jubilados de 2023: por sexo, años cotizados, modalidad de jubilación, régimen y base reguladora. Se analiza tanto el TIR general como el TIR sin tener en cuenta los complementos a mínimos y de brecha de género, que denominamos TIR contributivo. Los resultados obtenidos en este trabajo indican que el TIR contributivo está por encima del crecimiento económico observado en los últimos 40 años, lo que supone la insostenibilidad de fondo o estructural del sistema. El exceso del TIR contributivo sobre el crecimiento económico es aproximadamente de 0,4 puntos.
Otro indicador de la sostenibilidad del sistema es el factor de equidad actuarial contributivo que mide el cociente entre el valor descontado de las pensiones y el de las cotizaciones. Los resultados nos indican que este indicador excede a la unidad en torno al 12%, en un escenario optimista. Ahora bien, la insostenibilidad es aún más evidente si la comparación se realiza con el crecimiento económico que estima el Ageing Report para el futuro, ya que, en este caso, el exceso de TIR contributivo se sitúa en 1,4 puntos y el exceso de pensiones sobre cotizaciones en el 25%.
También se constatan en el trabajo las inequidades del sistema contributivo de pensiones. Se detecta un mejor trato del sistema de pensiones hacia las carreras cortas frente a las largas, hacia la modalidad ordinaria y demorada frente a la anticipada y hacia las bases reguladoras altas frente a las bajas.
En cuanto a la insostenibilidad de fondo que se detecta, las maneras de afrontarla son diversas. Una primera opción es confiar en que el crecimiento económico a largo plazo sea superior al observado históricamente y se sitúe en torno al 2,6%, lo cual permitiría cubrir la brecha de insostenibilidad y, mientras tanto, utilizar transferencias del Estado para compensar el desequilibrio entre cotizaciones y pensiones contributivas. Esta parece ser la opción elegida en la última reforma, tras la recomendación del Pacto de Toledo de utilizar transferencias del Estado para pagar ciertos gastos contributivos. No se discute la legitimidad de utilizar transferencias financiadas con impuestos generales para pagar pensiones contributivas, pero sí su coherencia. Utilizar impuestos para pagar pensiones puede generar agravios comparativos entre los trabajadores y reducir el déficit de la Seguridad Social de esta forma supone aumentar el del resto de las Administraciones Públicas.
Otra opción es actuar sobre el factor institucional, es decir, sobre la normativa de cotizaciones y cálculo de la pensión. En este punto, habría todo un abanico de reformas posibles, desde paramétricas a estructurales. Una posible reforma estructural consistiría en transitar hacia un sistema de cuentas nocionales, que cuenta con ventajas tanto de sostenibilidad como de equidad. También se dispone de reformas paramétricas utilizadas en anteriores reformas como elevar la edad ordinaria de jubilación, aumentar el período de cálculo de la base reguladora, cambiar la escala de asignación del porcentaje por años cotizados, aumentar el tipo de cotización o revalorizar las pensiones por debajo del IPC.
Para mejorar la equidad contributiva, los cambios paramétricos consistirían en asignar el mismo porcentaje por año cotizado al cálculo de la pensión y tener en cuenta toda la vida laboral. Una alternativa que se propone es calcular un único indicador de esfuerzo contributivo y que la pensión sea proporcional a ese indicador. En cuanto a la equidad actuarial, por una parte, los coeficientes de ajuste según la edad de jubilación deberían calcularse sobre una base actuarial (±0,5% por mes de anticipación o demora sería una buena aproximación) y, por otra, debería tenerse en cuenta la evolución de la esperanza de vida, bien al determinar la edad ordinaria de jubilación o bien al calcular la pensión.
Finalmente, es importante que las opciones elegidas sean consensuadas políticamente ya que las reformas de pensiones deben perdurar en el tiempo para ser eficaces.