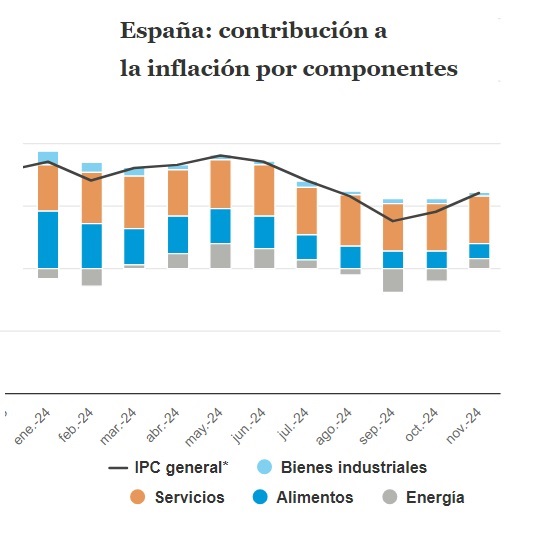La «primera era» de la globalización estuvo plagada de contradicciones. En los aproximadamente 60 años anteriores a la Primera Guerra Mundial, el comercio mundial creció rápidamente a pesar de los muros arancelarios cada vez más altos construidos por los crecientes imperios proteccionistas de Estados Unidos, Alemania, Rusia, Francia y Japón. Los conflictos geopolíticos y las guerras comerciales se hicieron más comunes incluso a medida que los mercados se integraron más. Estas contradicciones estaban en el centro de acalorados debates sobre el libre comercio y el nacionalismo económico que dominaban el mundo industrializado en ese momento.
El nacionalismo económico emergente hoy se hace eco inquietantemente de la primera era de la globalización, y es un conjunto aún mayor de contradicciones. Las fuerzas nacionalistas resurgieron de la Gran Recesión de 2008-09 como una potente fuerza política y económica en todo el mundo. Y, sin embargo, el nuestro es un mundo de extraordinaria interdependencia económica forjada a partir de maravillas tecnológicas, como las que el escritor de ciencia ficción Julio Verne solo podía soñar.
Entre las décadas de 1840 y 1860, la liberalización del comercio parecía ser el nombre del juego de la globalización. Gran Bretaña marcó el comienzo del coqueteo de mediados de siglo con el libre comercio, cuando los liberales de la nación isleña anularon con éxito las Leyes del Maíz. Estos aranceles protectores sobre el grano extranjero beneficiaron a los aristócratas terratenientes, pero obligaron a los pobres de la clase trabajadora a pagar más para alimentarse. Los defensores del libre comercio de Gran Bretaña presentaron un caso convincente al público de que deshacerse de los aranceles a los granos marcaría el comienzo de una nueva era de alimentos baratos y abundantes para las masas hambrientas que llegan a sus centros industriales.
Pero también presentaron un caso convincente de que un mundo pacífico y próspero de interdependencia económica era posible, si los rivales imperiales de Gran Bretaña también liberalizaban sus mercados. Después de todo, ¿por qué apoderarse de las colonias o hacer la guerra por las materias primas cuando los productos del mundo podrían comprarse a través de la competencia pacífica del mercado? Como dijo Richard Cobden, el «apóstol del libre comercio» de Gran Bretaña a mediados de siglo, la liberalización del comercio uniría tanto al mundo que las élites terratenientes militantes ya no podrían «hundir a su gente en guerras».
El sistema nacional
Algunos, como el teórico proteccionista germano-estadounidense Friedrich List, no estuvieron de acuerdo. Durante su exilio en Estados Unidos, List actualizó la visión nacionalista económica del siglo XVIII de Alexander Hamilton para el mundo en rápida globalización de la década de 1840. Después de regresar a Alemania, publicó su obra maestra de 1841, El sistema nacional de economía política, con la esperanza de contrarrestar el llamado cosmopolita del libre comercio.
Los británicos, advirtió, se habían basado en décadas de proteccionismo para llegar a la cumbre industrial. Ahora buscaban «patear la escalera» para que otros no pudieran desafiar su posición como «fabricante del mundo». List pidió a los rivales imperiales de Gran Bretaña que establecieran estados-nación fuertes, con altos aranceles para fomentar las industrias «incipientes» en la edad adulta y la expansión colonial para explotar las materias primas de América Latina, Asia y África.
La propuesta proteccionista imperial de List cayó en oídos sordos europeos y estadounidenses en ese momento. Los defensores de la liberalización del comercio parecían estar listos para ganar el día. En 1846, los visionarios liberales del libre comercio de Gran Bretaña celebraron la desaparición de las Leyes del Maíz. Gracias a Cobden y sus partidarios de clase media, Gran Bretaña se convirtió en la primera potencia imperial en abrazar unilateralmente el libre comercio. El ala no intervencionista de Cobden en el Parlamento también luchó sin éxito contra las políticas coercitivas de libre comercio de mediados de siglo en espacios coloniales como India y China.
Cobden y sus seguidores dirigieron su atención al libre comercio hacia Estados Unidos y el continente europeo. En 1846, Estados Unidos siguió el ejemplo de Gran Bretaña y redujo sustancialmente sus aranceles. La liberalización del comercio europeo, sin embargo, requirió más diplomacia. El tratado comercial anglo-francés (o Cobden-Chevalier) de 1860 señaló que los dos mayores rivales imperiales de Europa podrían estar listos para convertir sus espadas en rejas de arado. La innovadora inclusión del tratado de una cláusula de nación más favorecida otorgó a otras potencias europeas el mismo trato arancelario bajo si respondían de la misma manera. Se firmaron alrededor de 50 o 60 tratados comerciales, encerrando a Europa en lo que efectivamente fue su primer mercado común.
El cuarto de siglo entre el final de las Leyes del Maíz en 1846 y el comienzo del giro global hacia el proteccionismo a principios de la década de 1870 vio una liberalización comercial sin precedentes, al igual que los 25 años posteriores al final de la Guerra Fría.
Herramientas tecnológicas
Se avecinaba un orden económico más liberal, y las herramientas tecnológicas de la primera era de la globalización parecían estar bien situadas para unirlo todo. Las líneas transoceánicas de barcos de vapor redujeron drásticamente los costos de transporte y los tiempos de viaje. El cable transatlántico, tendido con éxito en 1866, significaba que los mensajes entre Wall Street y la City de Londres tardaban solo unos minutos. La apertura del Canal de Suez en Egipto y la finalización del ferrocarril transcontinental estadounidense en 1869 encogieron aún más el mundo. Estos desarrollos despertaron la imaginación globalista, incluida La vuelta al mundo en ochenta días (1872) de Julio Verne.
Pero la interdependencia sin precedentes de la globalización pronto llevó al mundo industrializado a un ciclo económico impredecible de auge y caída. Los bajos costos de transporte, la industrialización masiva y la liberalización del comercio redujeron los costos para los consumidores, pero la fuerte caída de los precios también significó márgenes de ganancia más ajustados, o incluso pérdidas, para muchos de los exportadores del mundo. El patrón oro liderado por los británicos engrasó las ruedas del comercio internacional, pero sus efectos deflacionarios significaron la perdición para muchos agrarios y fabricantes endeudados.
La primera era de la globalización se enfrentaba a la primera Gran Depresión (1873-96), y el proteccionismo y el colonialismo eran las políticas preferidas del mundo industrializado. Los manifestantes de la globalización se hicieron más fuertes. Como es común durante la crisis económica, los gritos por la autosuficiencia nacional ahogaron los llamados a la cortesía cosmopolita. El libre comercio pasó de moda entre los rivales imperiales de Gran Bretaña, que redescubrieron las ideas proteccionistas de List, catapultándolo de paria a profeta.
Conspiración económica
Los nacionalistas económicos de mentalidad imperial de todo el mundo comenzaron a venerar el sistema nacional de List como adivinación económica. El libre comercio fue visto como parte de una vasta conspiración británica para frustrar los proyectos de industrialización de sus rivales, un truco egoísta para socavar las industrias emergentes en otros lugares. Los nacionalistas económicos inspirados en la lista veían la geopolítica como un juego de suma cero en el que solo sobrevivirían los más aptos.
Las herramientas tecnológicas de la globalización que no hace mucho prometían unir al mundo en un universalismo benigno ahora parecían más adecuadas para unir las colonias a las metrópolis imperiales. Los muros arancelarios se hicieron cada vez más altos, convirtiendo a las industrias nacientes en monopolios, cárteles y fideicomisos. Las ineficiencias del mercado inducidas por el monopolio en el país pronto provocaron una búsqueda interimperial de nuevos mercados para exportar el excedente de capital y adquirir materias primas. Las guerras comerciales, las intervenciones militares y la lucha por las colonias en África y Asia se aceleraron.
En 1880, los nacionalistas económicos tenían la sartén por el mango. Su política proteccionista imperial se movió cada vez más hacia la derecha. En Estados Unidos, el Partido Republicano se rebautizó como el partido del proteccionismo y las grandes empresas, revirtiendo la tendencia comercial más libre de las décadas anteriores. El arancel McKinley de 1890, que impuso una tasa promedio sin precedentes de alrededor del 50 por ciento, sumió al país en guerras comerciales con socios comerciales europeos.
Pero la administración de Benjamin Harrison alentó la aprobación del arancel con una adquisición imperial en particular en mente: Canadá. Esperaba que el vecino del norte controlado por los británicos buscara la admisión en Estados Unidos en lugar de pagar el arancel exorbitantemente alto. En cambio, el Partido Conservador de Canadá estableció lazos económicos más estrechos dentro del Imperio Británico; el recién completado Ferrocarril del Pacífico Canadiense convirtió a Canadá en un puente terrestre que conectaba Gran Bretaña con sus extensas colonias en el Pacífico.
En Alemania, Otto von Bismarck, de quien se rumoreaba que mantenía El Sistema Nacional como lectura de cabecera, al estilo listiano consolidó los estados alemanes, erigió muros arancelarios a su alrededor y buscó nuevas colonias en el extranjero. Su sucesor, Guillermo II, comenzó la construcción del ferrocarril de Berlín a Bagdad para conectarlos mejor. Y en Rusia, el conde Sergei Witte se denominó explícitamente a sí mismo como List. Ya sea como director de asuntos ferroviarios, ministro de finanzas o primer ministro, Witte se mantuvo bien posicionado desde principios de la década de 1890 para comenzar la construcción del ferrocarril Transiberiano para facilitar los planes imperiales de Rusia en Manchuria. Historias nacionalistas económicas similares se desarrollaron dentro de los imperios de Francia y Japón.
Los defensores liberales marginados del libre comercio recurrieron a la organización de base para detener la creciente marea imperial proteccionista. En los Estados Unidos, Henry George, un periodista de San Francisco, escribió Progreso y pobreza (1879), un bestseller internacional y una hoja de ruta para romper los monopolios de la tierra de los magnates ferroviarios, aristócratas y especuladores, mediante la imposición de un impuesto sobre el valor potencial de la tierra. Su idea se conoció como georgismo, o el «impuesto único», porque prometía eliminar todas las demás formas de impuestos, incluidos los aranceles.
La promoción del movimiento del impuesto único de un mundo interdependiente de libre comercio absoluto desprovisto de monopolios de la tierra encontró una bienvenida internacional. El escritor y pacifista ruso León Tolstói se convirtió en un ardiente discípulo, creyendo que el impuesto único era el antídoto contra el veneno de la servidumbre. Mientras residía en una colonia de un solo impuesto en los EE. UU., Una joven radical georgista llamada Lizzie Magie patentó en 1904 un juego de mesa para enseñar a jóvenes y mayores sobre los males de la explotación de las rentas de la tierra, dando origen a lo que ahora es el juego de mesa más popular del mundo, Monopoly. En 1912, el recién nombrado presidente provisional de la República de China, Sun Yat-Sen, renunció al cargo para dedicarse a promover las «enseñanzas de su único contribuyente, Henry George», y convertir a su nación en un «pueblo próspero, trabajador y amante de la paz».
Capitalismo monopolista
Los librecambistas eduardianos de Gran Bretaña buscaron dar sentido a la relación simbiótica entre monopolios, proteccionismo e imperialismo, o «capitalismo monopolista», que había llegado a definir la primera era de la globalización. La «Canción de la tierra» georgiana fue un himno desgarrador cantado en las reuniones del Partido Liberal.
Al mismo tiempo, el economista J. A. Hobson enunció una de las críticas más mordaces del capitalismo monopolista y la lucha por las colonias en Imperialism: A Study (1902). Ocho años después, Norman Angell, un periodista, se preocupó tanto por un conflicto global que se avecinaba que advirtió sobre la «gran ilusión» de que cualquier nación podría ganar con la guerra: los mercados mundiales eran tan interdependientes que incluso los llamados ganadores perderían. El estallido de la Primera Guerra Mundial cuatro años después le dio la razón.
Las similitudes entre entonces y ahora se esconden a plena vista. El cuarto de siglo entre el final de las Leyes del Maíz en 1846 y el comienzo del giro global hacia el proteccionismo a principios de la década de 1870 vio una liberalización comercial sin precedentes, al igual que los 25 años posteriores al final de la Guerra Fría. Y al igual que los defensores liberales del libre comercio del siglo XIX subestimaron el atractivo político del nacionalismo y la autosuficiencia económica, también sus sucesores intelectuales a fines del siglo XX fueron precipitados al predecir el fin del estado-nación, e incluso el fin de la historia.
Debido a que la historia no ha terminado, sigue siendo una guía útil. Los partidarios cosmopolitas de la interdependencia económica de hoy deberían entender cómo sus contrapartes hace más de un siglo lucharon para transformar su era económica nacionalista de globalización en un mundo de libre comercio más pacífico y equitativo. Sus éxitos a largo plazo son un testimonio de cómo la cooperación internacional puede contrarrestar los conflictos impulsados por los nacionalistas.