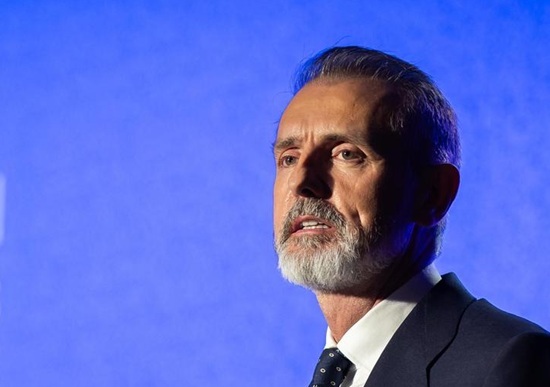Así puede calcularse de las cifras que maneja el profesor Badía, catedrático de Edafología. En lo que va de año, los incendios forestales han calcinado 375.000 hectáreas, según la estimación del programa de observación de la Unión Europea Copernicus, «una superficie que duplica la del Pirineo de Huesca», comparó.
Para el investigador, los humanos siempre han utilizado el fuego como una herramienta útil y barata para deforestar, renovar pastos, eliminar malas hierbas o fertilizar suelos agrícolas desde hace cientos de miles de años. «Sin embargo, estos días estamos recordando la capacidad destructiva del fuego cuando está fuera de control. Y es que los incendios forestales constituyen actualmente la causa más importante de destrucción del medio natural en España, acompañando a otros países de la cuenca mediterránea», apuntó el catedrático.
Desde su amplia experiencia en el área, destacó el clima como uno de los factores clave para la propagación del incendio: una temperatura superior a los 30ºC, humedad inferior al 30%, y viento por encima de los 30 km/h. es decir, la conocida como regla del 30-30-30 facilita el inicio y, sobre todo, la rápida propagación del incendio. Las temperaturas altas y humedades bajas, como las sufridas en la última ola de calor estival, una de las más largas conocidas hasta el momento, han secado una vegetación herbácea que creció mucho en la pasada primavera lluviosa. Todo ello, acompañando a la recuperación del bosque que está teniendo lugar de forma continua desde hace más de seis décadas. La vegetación, si además de seca y fina, está cargada de esencias volátiles, inflamables (como las acículas de los pinos), se convierte en un combustible temible.
Al clima hay que añadirle la cantidad y continuidad del «combustible» en el paisaje, tras la ignición, la continuidad facilita que se escape del control de extinción, con diversos frentes y de gran amplitud. Por esta razón, siendo el clima un factor no controlable, la prevención debe centrarse en la generación o mantenimiento de un paisaje en mosaico.
Ese paisaje, que los humanos habían generado al pastar con sus rebaños, al usar la leña para cocinar y calentarse, o con la construcción de bancales para cultivar en laderas «se ha ido desdibujando desde la década de los sesenta» en la que la superficie forestal no ha parado de recuperar su espacio, relata Badía, destacando que, «desde entonces hasta ahora, la población rural en España ha pasado del 35% al 10% respecto al conjunto de la población».
El profesor Badía apunta a dos grandes ejes de acción. El primero, concienciar a la población para evitar siniestros, ya que, según datos oficiales únicamente un 20% de las igniciones corresponden a causas naturales (tormentas secas), mientras que la mayoría son debidos a negligencias, accidentes, o intencionados.
El segundo, sería alcanzar el equilibrio de esfuerzos entre extinción y gestión. «Cuanto más eficaces somos en la extinción, salvando momentáneamente al bosque, postponemos el problema para los años siguientes. Es lo que se llama «La paradoja de la extinción». Por ello, hay que revalorizar los servicios que ofrece el mundo rural y equilibrar la inversión entre servicios de extinción y gestión forestal (aquello de «los incendios se apagan en invierno»), aclara Badía.
Por todo ello, recalca el investigador, mantener la salud del suelo resulta esencial no solo para la recuperación tras posibles incendios, sino también para garantizar la resiliencia de los ecosistemas y frenar la desertificación a largo plazo.