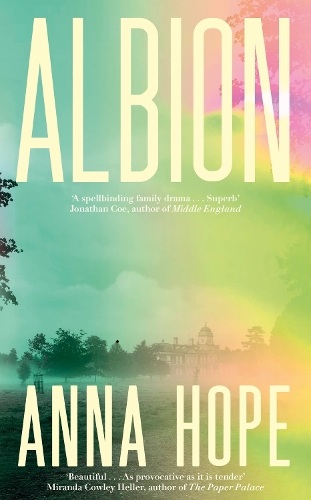Nacido en Madrid en el año en que muchos consideraron que casi todo cambió, 1898, Bores se trasladó a París tras participar en la Exposición de Artistas Ibéricos de 1925; allí se integró en la llamada Escuela de París, junto a Hernando Viñes, Benjamín Palencia y Pancho Cossío, pero su lenguaje se mantuvo independiente respecto a ismos y vanguardias:
Cézanne fue su gran referente, pero tanto o más por su concepción libre de la pintura que por su rol como precursor del cubismo. La conjunción de planos que implicaba esta corriente trató de conjugarla el artista con enfoques más tradicionales, en relación con una pintura verdadera, asociada a la verdad visual, que podemos considerar que vertebró su obra desde entonces hasta su fallecimiento en los setenta.
Buena parte de su producción puede interpretarse, además, a la luz del concepto de pintura fruta que alumbró solo unos años después de llegar a Francia, buscando que sus obras fueran capaces de suscitar el placer inmediato que produce una degustación, y de su búsqueda constante del equilibrio como esencia misma de su trabajo: una armonía entre lo expresado autónomamente por cada elemento plástico de sus composiciones y lo que estas, entendidas en su conjunto, podían transmitir en relación con lo vivencial. Consideraba, además, el madrileño que en sus procesos de trabajo, y en los de cualquier autor, no merecía la pena separar ideas y procesos: En el arte, la invención y la realización son simultáneas, porque sólo al hacer la obra se descubre su ley.
Por aquellos mismos años, al final de los veinte, evolucionaría Bores hacia el empleo de tonalidades tierra, asociadas con la pintura española, pero también de blancos, azules ultramar y rojos vivos y, aunque indagó en los postulados del surrealismo y la abstracción, prefirió centrarse en la capacidad narrativa de su medio e incluso, ya en los cuarenta, en la posibilidad de reducir a la superficie de la tela la profundidad propia de los valores cromáticos, trabajando en tonos únicos. Luz y color constituyen, en el fondo, las claves de una pintura que casi siempre se distinguió por su figuración y su lirismo y que, en los últimos años del artista, se hizo más descarnada, transparente y esquemática en sus formas.
Hasta el próximo abril y bajo el comisariado de Genoveva Tusell, la Residencia de Estudiantes de Madrid dedica una retrospectiva a este clásico de nuestro arte contemporáneo, como lo llamó Juan Ramón Jiménez tan pronto como en 1931. Coincide con el 50º aniversario de su muerte y cuenta con un centenar de piezas entre óleos, dibujos y grabados, que comparten espacio con los de Benjamín Palencia, Alberto Sánchez, Roberto Fernández Balbuena, José Moreno Villa o Gabriel García Maroto, por lo que puede constituir esta muestra un panorama de época. Los han prestado coleccionistas particulares e instituciones como el Museo Reina Sofía, el de Arte Contemporáneo de Madrid o la Biblioteca Nacional de España: a sus aportaciones se suman los dibujos, grabados e ilustraciones de la primera época de Bores que pertenecen a la propia Residencia.
Con ellos, justamente, se inicia el recorrido: la antología se abre con bodegones de la primera mitad de los años veinte, claramente deudores del citado Cézanne. Transmiten orden, meditación y calma a partir de objetos a los que dotó de acentuado volumen: el color y el dibujo están ya en ellos muy presentes. Hay quien los ha relacionado, también, con los de Morandi o Derain y se acompañan en Madrid de desnudos coetáneos y posteriores, con los que tienen en común un carácter intimista. Sus líneas sutiles parecen diluirse en el papel blanco y las llevó a cabo con técnicas diversas: lápiz, tinta china, acuarela, carboncillo…, incidiendo asimismo en los volúmenes. Alguno de ellos ofrece influencias cubistas: los de figuras facetadas cuyos cuerpos parecen desvanecerse en los espacios circundantes.
También en la primera mitad de los veinte elaboró Bores escenas madrileñas y retratos; las primeras, por su inspiración urbana y su estética postcubista, se alejaban de los paisajes regeneracionistas que había cultivado la generación anterior. Asiduo de tertulias y círculos literarios, el pintor conocía de primera mano las sosegadas estampas de café que llevó a sus lienzos, en las que personajes anónimos y solitarios leen y rara vez conversan entre sí, envueltos en el humo de sus pipas o vistiendo sombreros hongo. En cuanto a sus retratos, veremos los que dedicó a sus amistades madrileñas, entre las que se encontraron Pancho Cossío, Manuel Ángeles Ortiz, Joaquín Peinado, Juan Ramón Jiménez, Salvador Dalí, José Ortega y Gasset, Federico García Lorca o José Bergamín; a estos últimos los conoció en la Residencia, espacio de encuentro, como es sabido, de los impulsores de la literatura de la Edad de Plata.
Una de las publicaciones excepcionales que contribuyeron a su divulgación fue la Revista de Occidente, que Ortega y Gasset fundó en 1923 y para la que el artista realizó viñetas desde su primer número, destinadas a su cubierta o a su colofón. No fueron sus únicas colaboraciones editoriales: trabajó en las imágenes de las cubiertas de El decamerón negro de Leo Frobenius, Cantos y cuentos del Antiguo Egipto o El estupendo cornudo, de Fernando Crommelynck.
Acercándose al ultraísmo -aquella corriente atípica que nacíó en la poesía, y en menor medida en la prosa, antes de trasladarse a la pintura, la escultura y las artes gráficas-, Bores desarrolló xilografías que evocan el expresionismo alemán y en las que recreó nuevamente cafés, teatros, circos, barberías o escenas de fútbol. Es posible que en esa técnica le introdujera Norah Borges, quien le facilitó numerosas publicaciones de grabados alemanes; sabemos que el año de 1922, y parcialmente el de 1923, los dedicó casi por entero al grabado.
Poco después y en las semanas previas, a trasladarse a París, en mayo y junio de 1925, se sumó este autor a la Primera Exposición de la Sociedad de Artistas Ibéricos, donde mostró dieciséis óleos y acuarelas en un estilo que él mismo calificó como clasicismo renovado. Se trataba de retratos (como los de Guillermo de Torre y Ángel Ángel Apraiz), bodegones y escenas de interior habitadas por sólidos objetos, que fueron bien recibidos por la prensa; la exhibición en su conjunto, sin embargo, no contó con el favor del público, poco receptivo en esa ocasión a las novedades. Esa falta de interés pudo impulsar a Bores a marchar a Francia.
La muestra en la Residencia finaliza con su obra parisina, en la que se dejó influir, además de por Cézanne, por Matisse, Derain y Picasso, aunque le interesó más el surrealismo que el cubismo, dado que su automatismo y espontaneidad respondían mejor a sus métodos. El estilo propio que entonces definiría se basaba en composiciones matéricas, con hilos, más cercanas a la abstracción que lo acostumbrado en su trabajo y dominadas por tonos rojizos y pardos, contenidos.
Tras quedar subyugado por la luz de la Provenza y entender las razones de que los impresionistas experimentaran lo mismo, la luminosidad regresó a su producción, iniciando una etapa de investigación nueva. Representó entonces, desde la delicadeza, paisajes de su vida íntima, familiar y cotidiana hasta que, como adelantábamos, al final de los cuarenta sus telas se depuraron al dejarse inundar por la luz. Fundió lo figurativo y lo abstracto en obras a la “manera blanca”: sugerentes naturalezas muertas en blancos, ocres, azules o distintos matices de verdes.