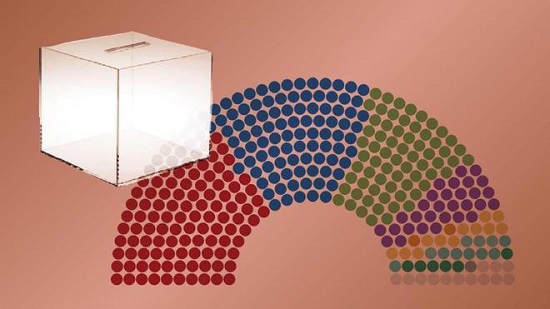Sin embargo, este escenario se ha visto alterado por el giro proteccionista de EE. UU. tras la reelección del presidente Trump, con el anuncio de la imposición de aranceles generalizados del 10% y recíprocos de hasta el 145% (China). Esta escalada ha generado una espiral arancelaria, afectando a los flujos comerciales globales y elevando la incertidumbre.
Este contexto, al que se suman unas condiciones financieras más restrictivas, una menor confianza empresarial y la incidencia de distintos conflictos geopolíticos, tales como la guerra en Ucrania o el conflicto de Oriente Medio, han hecho que se revisen a la baja las previsiones del crecimiento mundial por parte de los principales organismos internacionales. La inflación se prevé que su evolución continúe moderándose, aunque a menor ritmo que el apuntado hace unos meses. La situación tan convulsa en Ucrania y Oriente Medio y la evolución de la guerra arancelaria se han convertido en los principales factores que se deben vigilar en el comportamiento de los precios de las materias primas.
Mientras, la economía española ha mantenido en los últimos años una trayectoria de crecimiento destacada en el contexto europeo, consolidándose como una de las economías más dinámicas de la eurozona, gracias al dinamismo del consumo privado, al empuje del sector exterior, especialmente el turismo, al soporte de las políticas europeas, incluidos los fondos europeos, y a la política fiscal expansiva. Sin embargo, el año 2025 marca un punto de inflexión en esta trayectoria, caracterizado por una progresiva ralentización de los ritmos de crecimiento y el incremento de riesgos globales que amenazan con alterar el equilibrio alcanzado.
Además, el elevado grado de incertidumbre existente en España va a afectar negativamente al comportamiento del sector exterior, que puede incluso drenar crecimiento al PIB, y a la inversión empresarial, dado que el entorno geopolítico, inclusive el nacional, no va a favorecer la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales. Los riesgos para la economía española provienen del contexto internacional, por la política arancelaria de EE. UU. con Europa, que es el que más va a afectar a la economía española. Y en el ámbito interno, los riesgos pueden venir del desequilibrio fiscal, al tener una elevada deuda pública; un mayor gasto corriente, sobre todo, en pensiones, que alcanza ya el 12,4% del PIB, por encima de la media de la Eurozona; y un déficit estructural que supera el -3% del PIB. Por lo tanto, el margen de maniobra es escaso, sobre todo, si se diese una desaceleración de la actividad pronunciada o turbulencias en los mercados financieros internacionales.
Es por ello, que, en este contexto, el escenario central que anticipa el IEE es un avance del PIB del 2,3% para 2025, que se va a moderar hasta el 1,8% en 2026. Se prevé que, durante este periodo, la composición del crecimiento cambie: el sector exterior pierde dinamismo, la inversión empresarial se mantiene débil y el consumo privado se afianza como pilar fundamental del crecimiento. El consumo de los hogares españoles se ha acelerado a lo largo de 2024 y el primer trimestre de 2025, gracias al aumento del empleo, de la renta disponible y a la moderación de la inflación y de los tipos de interés. Por su parte, el consumo público es el componente que registra un mayor avance desde antes de la pandemia, superando en casi un 20% sus niveles de finales de 2019 y continúa registrando crecimientos significativamente superiores al PIB.
Más preocupante es la evolución de la inversión. La formación bruta de capital registra un avance muy limitado, situándose apenas un 4,8% por encima de los niveles de finales de 2019. La inversión en bienes de equipo y en capital productivo sigue siendo el talón de Aquiles del crecimiento. A pesar de un contexto favorable en tipos de interés y acceso al crédito, las empresas muestran escasa propensión a invertir, especialmente en sectores tradicionales. Esta debilidad estructural responde a una combinación de incertidumbre política, baja rentabilidad esperada, problemas de competitividad frente a China y reorganización industrial. La utilización de la capacidad instalada ha disminuido y la falta de opciones claras de inversión en un contexto tan incierto frena las decisiones de inversión a medio plazo.
El mercado laboral está teniendo una evolución favorable en el primer semestre de 2025. Según estimaciones del IEE, los afiliados a la Seguridad Social desestacionalizados efectivos (excluyendo trabajadores en ERTE) presentaron un crecimiento del 0,6% en el segundo trimestre de este año, cifra similar a la del primer trimestre y una décima superior a la del último trimestre de 2024. Del análisis de los datos brutos en términos interanuales, se desprende que la afiliación a la Seguridad Social continúa creciendo a buen ritmo este año, aunque está mostrando una desaceleración muy gradual. Una tendencia similar ha seguido la afiliación en el sector privado, que también se ha ralentizado levemente.
Según las estimaciones del IEE, el mercado laboral seguirá creando empleo a un ritmo del 1,9% en 2025 y del 1,5% en 2026, en línea con la senda de desaceleración de la actividad. Esto permitirá reducir la tasa de paro de una manera contenida, hasta el 10,3% en 2026 desde el 11,3% registrado en 2024 y del 10,7% en el presente año. Por su parte, la remuneración por asalariado crecerá por encima de la inflación. El escenario que se plantea para el empleo se ha hecho desde la hipótesis de que no entre en vigor la reducción de la jornada laboral planteada por el Gobierno. En el caso de que se aprobara, habría que ajustar a la baja, tanto el empleo, como le crecimiento del PIB estimado para 2025 y 2026.
La evolución de la inflación a lo largo de 2025 se está caracterizando por cierta volatilidad en sus tasas de crecimiento interanual debido, entre otros factores, a la reversión de algunas medidas impositivas que han afectado tanto al IVA de la alimentación como al IVA de la electricidad. Lo más destacado de la evolución de la inflación subyacente en 2025 es la notable desaceleración de los alimentos elaborados, puesto que los servicios y los bienes industriales mantienen tasas de avance de sus precios muy similares a las de 2024.
• Según el IEE, la inflación registrará un crecimiento del 2,5% en media anual y las previsiones para la inflación subyacente apuntan a una tasa media del 2,3% en el presente año. Las presiones inflacionistas de la economía española podrían venir de tres frentes, aunque con distinta intensidad. Por un lado, cabe mencionar la política arancelaria que EE. UU. aplique a Europa y cómo se va a transmitir a los precios de los productos importados e indirectamente sobre los precios de algunas materias primas. Igualmente, y a nivel salarial, hay que destacar que el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) ha evitado una espiral inflacionista, pero los problemas de vacantes en algunos sectores, la presión de la demanda y el aumento de otros costes laborales, vinculados a las subidas de las cotizaciones sociales, podrían inducir que la inflación se mantenga en unas tasas más elevadas. Y, por último, el canal más relevante de cara al verano es la evolución del precio del petróleo. La calidad institucional y regulatoria como pilar de la economía de mercado
La calidad institucional y regulatoria constituye uno de los pilares básicos para el funcionamiento óptimo de una economía de mercado. Desde el IEE se proponen una serie de políticas públicas orientadas a restituir y fortalecer la calidad institucional y regulatoria, con el objetivo de sentar las bases de un entorno en donde la actividad empresarial pueda desplegar todo su potencial, se mejoren las dotaciones de capital humano, físico y tecnológico, y se alcancen tasas sostenidas de crecimiento de la actividad y del empleo en el medio y largo plazo.
Reconociendo el consenso existente sobre el carácter multidimensional del concepto de calidad institucional y con el fin de posicionar a España en un contexto internacional, se analiza la posición de España en función de diferentes indicadores que se dividen en tres dimensiones relevantes: la eficiencia regulatoria, el control a las instituciones y la estabilidad institucional. Para ello, el IEE ha calculado estos indicadores de los que se desprende que la posición de España en todos ellos resulta claramente desfavorable en comparación con el resto de los países analizados.
En el Índice de Deficiencia Regulatoria, España ocupa el puesto 12 de 34, con un nivel de deficiencia un 33% superior al promedio de la Unión Europea, situándose en una posición desfavorable en comparación con países de referencia como Francia, Alemania y el Reino Unido. Asimismo, el índice revela que España también supera la media de la OCDE en términos de deficiencia regulatoria, lo que evidencia un rezago significativo en la calidad del entorno normativo.
En el Índice de Deficiencia de Control Institucional, se sitúa en la posición 16 de 35, superando en un 5% la media de la Unión Europea y también por encima del promedio de la OCDE, lo que refleja una mayor debilidad de nuestras instituciones para supervisar y controlar el ejercicio de los poderes públicos. La capacidad de las instituciones para reducir la incertidumbre y, por tanto, generar estabilidad es esencial para generar confianza entre los agentes económicos. Esto es de especial relevancia en el ámbito de la actividad empresarial. Cuando se reduce el riesgo institucional se mejoran las condiciones para que las empresas puedan concentrar sus esfuerzos en la mejora de su competitividad.
Finalmente, en el Índice de Inestabilidad Institucional, España alcanza la posición 9 de 35, con un nivel de inestabilidad del orden del 41% superior al promedio de la Unión Europea y un 15% por encima de la media de la OCDE. Estos resultados reflejan una situación estructural adversa en términos de regulación, control y estabilidad institucional, para generar un entorno estable y predecible, lo que afecta negativamente a la inversión y, por tanto, al crecimiento económico en el largo plazo.
En cuanto a la evolución más reciente, España ha aumentado su distancia con respecto a la Unión Europea en la práctica totalidad de los indicadores de carácter institucional analizados, siendo los mayores retrocesos en relación con la UE los que afectan a la deficiencia regulatoria. No obstante, también son significativos los deterioros experimentados en los ámbitos del control y estabilidad institucional.
Entre las recomendaciones para mejorar la calidad institucional y regulatoria se proponen: