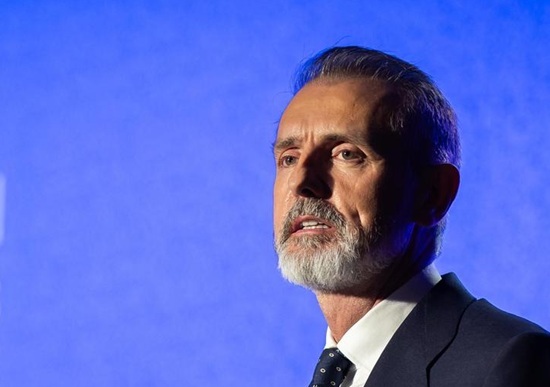«El fuego es un elemento natural que modela el paisaje del sur de Europa», explicaba Soto en la Cadena COPE. «En el Mediterráneo la vegetación está adaptada al fuego: el alcornoque tiene una corteza aislante, el pino canario rebrota después del incendio… El fuego no siempre mata, a veces regenera». El problema es que, según señala, el fuego ha dejado de ser solo un factor natural. «Desde que el ser humano colonizó el Mediterráneo, se usó el fuego para cultivar olivares, viñedos o cereales. En el medio rural, quemar nunca se ha visto como algo malo. Los abuelos quemaban, los padres también, y ahora muchos siguen quemando rastrojos o matorrales».
Ese uso cultural del fuego se ha sumado a una nueva realidad social. «Desde los años sesenta hemos visto un éxodo rural masivo. La gente dejó de recoger leña, de tener cabras o vacas, de aprovechar los recursos forestales. El paisaje se fue abandonando y se acumuló lo que los expertos llaman combustible», explica. «Si además esos bosques están estresados por la sequía y el calor, el resultado es explosivo. Ya tienes el cóctel: abandono rural, acumulación de biomasa, cambio climático y unas condiciones meteorológicas extremas».
Soto recuerda que no se trata de un fenómeno aislado. «Está ardiendo Portugal, hace unas semanas ardía el sur de Francia, en Sicilia, en Grecia y Turquía. Es un problema mediterráneo. No arde el norte de Francia ni la costa de Cantabria: arden las zonas mediterráneas».
Otro factor clave es la propiedad privada de muchos montes. «Gran parte del bosque no es del Estado ni de las comunidades autónomas. Son propiedades privadas cuyos dueños ya no viven en el pueblo, sino en ciudades como Bilbao, Madrid o Barcelona», denuncia. «Eso genera superficies abandonadas, sin gestión ni ganadería extensiva. El 40 % de lo que ha ardido este año eran antiguas tierras agrícolas cubiertas de pasto. Sin ganado que lo consuma, arde rapidísimo».
Para Soto, las soluciones requieren visión a largo plazo. «El abandono rural no se corrige en una legislatura. Son problemas estructurales que vienen desde los años sesenta», subraya. «Necesitamos políticas que incentiven que la gente viva en el campo, que recupere actividades forestales, ganaderas y agrícolas».
Entre esas medidas, destaca la fiscalidad. «Hay que dar incentivos fiscales a quien quiera gestionar su bosque. Si agrupamos pequeñas propiedades en cooperativas, si reducimos impuestos a quienes extraigan corcho, resina o madera, quizá la gente vuelva a ver rentable quedarse en el monte», apunta. Pero advierte de que la clave está en los recursos públicos: «El monte se ha descapitalizado. Desde la crisis de 2008 se ha reducido mucho la inversión. Necesitamos gastar mil millones de euros al año para gestionar al menos un 1 % de la superficie forestal. Si en los presupuestos no se incluyen partidas, no hay salida». Y lo resume en una frase tajante: «Los incendios no se apagan en invierno, se apagan en los presupuestos. Si no hay dinero, estamos jugando a la ruleta rusa».
Preguntado si debemos resignarnos a esta situación, el portavoz de Greenpeace admite: «Lo que hoy llamamos ola de calor, en el futuro serán simplemente los veranos. Eso significa que los refugios climáticos históricos se están agotando». Pese a la gravedad, Soto insiste en que aún hay margen: «El objetivo del 1,5 °C sigue siendo nuestra referencia. Pero si los presupuestos no incluyen partidas para el monte, si no hay políticas de descarbonización y de reto demográfico, el futuro será cada vez más duro».